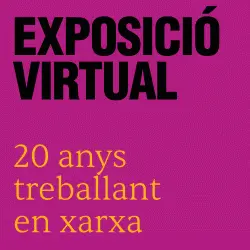«El mayor desafío es que la paz sea política de Estado y no solo de gobierno»
Entrevistamos a Gloria Isabel Cuartas Montoya, política colombiana, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y recientemente (posterior a la entrevista) ha sido nombrada directora de la Unidad para las Víctimas. Es defensora de derechos humanos y fue alcaldesa de Apartadó en los años 90 cuando el municipio vivía con muchas violencias.

Hablamos sobre los desafíos estructurales en la consolidación de la paz, la necesidad de voluntad política y el papel de las comunidades en este proceso. También del impacto de la violencia contra liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo, así como la urgencia de transformar la política de drogas para reducir los daños en las comunidades más afectadas. Estuvo en Barcelona de la mano del Fons catalá de cooperación, miembro de la Taula.
Entrevista realitada el 12 de marzo de 2025, transcrita y editada con el apoyo de la IA.
¿Como directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, cuáles son los principales retos que ha encontrado?
La implementación del Acuerdo de Paz es un reto monumental, porque no solo implica cumplir con los compromisos firmados, sino transformar una estructura de Estado que históricamente ha sido ajena a muchas de las comunidades más afectadas por el conflicto.
Uno de los principales desafíos es lograr que la paz no dependa de la voluntad de un solo gobierno, sino que se convierta en una política de Estado con continuidad a largo plazo. Necesitamos que las instituciones adopten una perspectiva territorial que vaya más allá de Bogotá y que los recursos lleguen a las zonas más golpeadas por la guerra.
Otro obstáculo es la falta de garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo y los líderes sociales. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 400 excombatientes han sido asesinados, lo que demuestra que aún falta un compromiso real para proteger a quienes apostaron por la paz.
“La sustitución de cultivos debe ser integral, no solo erradicación»
Uno de los puntos críticos del Acuerdo es la sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Cómo avanza este proceso?
La sustitución de cultivos no puede reducirse a una estrategia de erradicación forzada sin ofrecer alternativas reales a los campesinos. Si no hay acceso a tierras, a mercados justos, a infraestructura básica y a educación, los cultivadores no tienen opciones viables y terminan replantando coca por necesidad.
En muchos territorios, el abandono estatal sigue siendo el problema central. Se prometieron programas de desarrollo rural y proyectos productivos que aún no se han materializado. Si queremos que la sustitución sea efectiva, hay que garantizar que las comunidades tengan autonomía económica y que el Estado brinde apoyo constante en lugar de criminalizar a los campesinos.
Además, la violencia sigue siendo una amenaza. Muchos de los líderes comunitarios que han promovido la sustitución han sido asesinados o desplazados, lo que genera miedo y paraliza los procesos.

¿Qué papel juegan las comunidades en la implementación del acuerdo?
Son el corazón del proceso de paz. No se puede hablar de una paz real sin incluir a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han vivido el conflicto en carne propia. No podemos repetir la historia en la que las decisiones se toman en oficinas de Bogotá sin escuchar a los territorios.
Las comunidades deben ser protagonistas en la construcción de paz. Esto significa que deben participar activamente en la planificación y ejecución de los programas de reincorporación, sustitución de cultivos y reparación de víctimas. También deben tener un papel clave en la justicia transicional, aportando sus voces en la Comisión de la Verdad y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Por eso es tan importante garantizar su seguridad y protección. Si los líderes sociales siguen siendo asesinados, si las comunidades siguen desplazadas y si el miedo persiste, el Acuerdo de Paz pierde sentido.
“La paz es una lucha diaria que requiere compromiso de todos»
¿Cómo influye la actual política de drogas en la implementación del Acuerdo?
La política de drogas es un factor clave en este proceso. La guerra contra las drogas, basada en la prohibición y la militarización, ha generado más violencia y pobreza en los territorios rurales. Muchas de las comunidades que firmaron acuerdos de sustitución se han visto afectadas por operativos de erradicación forzada sin recibir el apoyo prometido.
Además, la falta de regulación y alternativas legales mantiene el narcotráfico como una economía ilegal dominante, lo que perpetúa el control de actores armados en ciertas regiones. Para que la paz sea sostenible, debemos replantear la política de drogas desde una perspectiva de derechos humanos y reducción de daños, en lugar de insistir en estrategias fallidas que solo criminalizan a los más vulnerables.

¿Qué se necesita para que la paz en Colombia sea una realidad duradera?
La paz no es solo un documento firmado, sino una lucha constante que requiere cambios estructurales profundos. Se necesita un compromiso real del Estado, pero también de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional.
La inversión en educación, salud, desarrollo rural e infraestructura es fundamental. También lo es fortalecer la justicia social y la equidad, porque mientras sigan existiendo territorios olvidados y comunidades excluidas, el conflicto no desaparecerá.
Además, es urgente garantizar la protección de quienes defienden la paz. No podemos seguir normalizando el asesinato de líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos.
Por último, necesitamos que la ciudadanía entienda que la paz no es solo un tema del Gobierno o de los excombatientes, sino una responsabilidad colectiva. Todos tenemos un papel en la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia.